
Ella es amable; siempre golpea mi puerta para pedirme un poco de azúcar
Cada vez que llego a la estación, los días se detienen. Tal vez porque allí siempre está él, con su figura apacible y abismada.
Columnas - La Cima Del Tiempo07/27/2022 Por Sil Pérez Foto:Ask
Foto:Ask
Posdata Digital Press | Argentina
Por Sil Pérez | Escritora
LAS MANOS DE IGNACIO
Cada vez que llego a la estación, los días se detienen. Las horas parecen estancarse en ese banco ajetreado que resguarda el andén. Tal vez porque allí siempre está él, con su figura apacible y abismada. Lo apodé Ignacio. Se me ocurrió ponerle ese nombre porque, cuando lo vi la primera vez, me recordó a un vecino de mi pueblo de infancia.
El tren parte a las 9.00 y, aunque yo siempre llego sobre la hora, sé que él está allí sentado desde los primeros rasguños del alba. Los transeúntes pasan a su alrededor como pasa el tiempo, sin sin advertencia, sin detenimiento. Su figura añeja y sus líneas curvas rastrilladas por los años forman un paisaje desierto. Una llanura alejada de lo mundano. Nubes de nostalgia se concentran en sus dos mirillas solitarias.
El frío acude con la misma persistencia que mi curiosidad. Esa intriga por saber su nombre, el verdadero. Sus raíces, ese trocito de historia que parece conservar en su abrigo desgastado. Una mancha atraviesa su sweater deshilachado. Sabores arraigados a otros tiempos.
Su altura media no concuerda con sus ropas, que parecen querer escapar de su cuerpo. Los talles superan el tamaño de su figura. Sus manos agrietadas no ocultan, en su frotar, una tristeza aguda. El abrazo a una espalda que hace tiempo sus manos palpan vacía. La que parece aún esperar.
Veo, detrás de su cuerpo sosegado, una ilusión que lo impacienta. Un sueño que lo despabila, que lo sujeta vivo. Mientras tanto, observo que el tren asoma.
El cielo es un despliegue de cortezas en sepia. Pinceladas que anuncian una tormenta matutina. El reloj de la estación detiene sus agujas. Los movimientos apresurados de los viajeros indican el tiempo de la partida.
El silbato del guarda arrebata con imprudencia para advertir que el transporte avanza por el carril del medio. Un anuncio que me aleja de este prisionero del silencio. Me aproximo a la fila que me indica la ubicación de ingreso. Paso delante de su cuerpo; sin querer rozo sus zapatos. Sus piernas desparramadas en ese banco se camuflan con múltiples pasos. Mientras tanto, el cielo insiste en interrumpir el descanso del anciano. Como si deseara con la lluvia despabilar la nostalgia atesorada. Entre corridas y distracciones y antes de atravesar la puerta del vagón, regreso hacia él. Sin mediar palabra, toco su hombro y, simulando distracción, le hago una pregunta banal. Tenía que conocer su voz. Tenía que atravesar esa mirada, mucho antes que la puerta del tren.
Al principio no me mira. En verdad, nunca lo hace. Sin embargo, presiento que me observa con cuidado. Con el detenimiento que tiene cuando observa a las palomas acercarse para hacer llover, de sus manos, trozos de pan viejo.
—Hace tiempo que me observas —me replica girando su cabeza nívea hacia mis ojos.
—¡Buen día, señor! Mi nombre es. . .
—¿Por qué me decís señor si en verdad me llamas Ignacio?
Su voz contundente me asombra.
—¿Cómo sabe eso?
—Los universos son alas de aves fugaces. Sí, igual que las palomas.
—Perdón, pero no lo entiendo. —Tenía que subir al tren. La puerta se encontraba abierta, y ya no tenía ni un segundo más para continuar el diálogo.
A Ignacio solo lo veo por las mañanas. Ahora me quedo con la incertidumbre de continuar la charla. A día siguiente, y antes del horario previsto, me asomo a ese banco rasguñado por los años. Ese rincón tímido de silencios y de palomas.
—Buen día, señor. Ya no sé cómo llamarlo, pero ¿cuál es su nombre?
—Parece que es muy importante para ti definir a las personas por un nombre. Pues llámame Ignacio.
Yo no puedo dejar de sentirme culpable, tal vez algo rojizo por la vergüenza. Así y todo, mi inquietud puede más que las emociones; entonces acudo a responder.
—Creo que las personas deben definirse por un nombre. Es una identificación que, además, los individualiza.
—Creo que no comprendes su verdadera dimensión. Las personas se definen por acciones, por lo que dejan a su paso. Por lo que recogen en su trayecto. El nombre es intrascendente y hasta superfluo.
—Es probable que usted tenga razón. Atiné a responder de manera inmediata.
—Ayer por la mañana usted me habló de universos y aves fugaces.
—Sí, sé que pensaste en aquello hasta una estación antes de bajar a tu destino. Tu distracción se debió a la presencia de una señora de la que creíste era tu vecina. La saludaste, y esa brevedad suspendió tus pensamientos.
Al escuchar sus palabras, un escalofrío corrió por mis venas.
—¿Pero usted cómo puede saber eso? Mi rostro perplejo de asombro se estancó en la mirada desafiante del sujeto.
Este hombre jamás reparó en mí, y de pronto lo sabe todo.
El tren se aproxima y aún no tengo claro quién es este anciano y cómo sabe de circunstancias donde no estuvo presente. La lluvia amenaza con barrer las migajas de una conversación titilante. En tanto, las palomas con sus ávidas liturgias merodean el misterio que, a medida que pasan los minutos, se acelera.
Mi desconcierto es tal que al día siguiente decido levantarme más temprano. Necesito saber a qué hora llega el supuesto Ignacio, de dónde proviene, y quién es en verdad.
Las horas pasan; las personas comienzan a invadir el terreno del andén, como termitas hambrientas. El banco aún está vacío. Parece que nadie más que Ignacio lo ocupa. Los súbitos pasajeros parecen no perciben la tentación de un descanso. La figura de Ignacio sigue ausente. Mi reloj se estanca, mientras observo que las agujas de la estación también se detienen. Decido sentarme en el banco donde él descansa habitualmente. La mañana promete lluvias otoñales. Tal vez esos barrotes alivien mi desconcierto. El tren se aproxima pero, como un arrebato del destino, elijo no subir. Ese hombre se había llevado algo de mí en su sombra. Algo pesaba más que su masa corporal. Su figura se escapaba de mi cuerpo, como cenizas de volcán. Esos ojos extraviados no soportaban la inmediatez de las preguntas. Ni los arrebatos de sus respuestas.
Pero yo necesito continuar con la charla. Su voz palpitante es en mi cabeza un zumbido estridente.
En cuanto me siento, se acerca una ronda de palomas. Recuerdo que en mi bolsillo siempre tengo algunos trozos de pan. Sumerjo mi mano izquierda en el bolsillo, y al estrujar mis dedos en la masa de harina la convierto en apetecibles migas.
Al extraer las granulas cenicientas con atónica desesperación, observo que mis manos se encuentran cubiertas por profundas grietas. Se han convertido en garras longevas, en un revestimiento de líneas corrugado y aterrador. Ellas envejecieron al igual que el resto de mi cuerpo. Siento en mi piel el agobio incesante de los años y, en mi memoria, las reminiscencias del ayer cercano. Es este banco un montículo de cemento y de dimensiones oscuras. Son mis manos tallos del tiempo clavados en mi piel. Son mis palmas raíces que esperan la llegada del fin.
En tanto las palomas acechan por trozos de pan viejo, yo ansío las agujas retomen el tiempo detenido.
Aquí más artículos de la autora

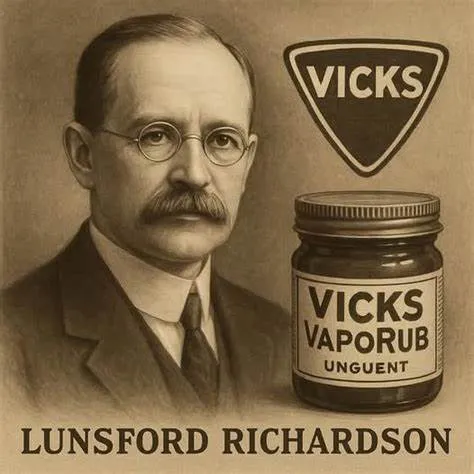


PODCAST.-Porque la fotografía no solo observa, también genera conciencia.
